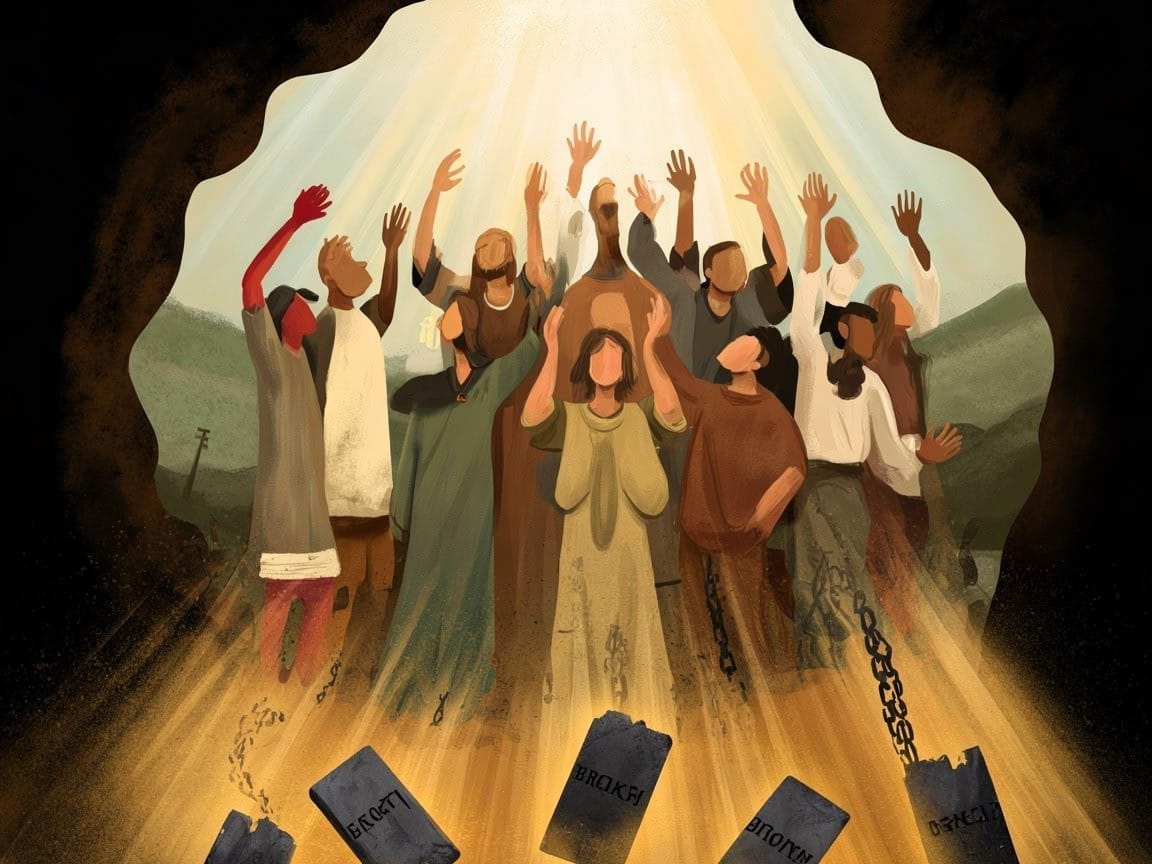Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos
Hermanos,
El pecado no debe reinar en vuestro cuerpo mortal
y hacerte obedecer sus deseos.
No presentéis vuestros miembros al pecado
como armas al servicio de la injusticia;
Al contrario, presentaos a Dios.
como los vivos que vuelven de entre los muertos,
Presentad vuestros miembros a Dios
como armas al servicio de la justicia.
Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros;
porque ya no estáis sujetos a la Ley,
Vosotros sois súbditos de la gracia de Dios.
¿Y entonces? Ya que no estamos sujetos a la Ley
pero a la gracia,
¿Vamos a cometer pecado?
De ninguna manera.
¿No lo sabías?
Aquel a quien os presentáis como esclavos
para obedecerle,
De aquel a quien obedecéis,
que sois esclavos:
ya sea del pecado, que lleva a la muerte,
o bien la obediencia a Dios, que conduce a la justicia.
Pero demos gracias a Dios:
vosotros que erais esclavos del pecado,
Ahora has obedecido con todo tu corazón
al modelo presentado por la enseñanza que os ha sido transmitida.
Liberado del pecado,
Os habéis hecho esclavos de la justicia.
– Palabra del Señor.
Cobra vida: La revolución interior de la gracia según San Pablo
Cómo pasar de la esclavitud del pecado a la libertad radical del Resucitado
En su carta a los Romanos, san Pablo hace un conmovedor llamamiento: presentarnos ante Dios como resucitados. Esta invitación no es una metáfora piadosa, sino un programa de transformación radical. Frente a los cristianos de Roma, tentados por el compromiso moral, el apóstol revela una verdad liberadora: la gracia no prescinde de la ética; finalmente la hace posible. Para todo creyente que busca vivir su fe con autenticidad, este pasaje ofrece una clave decisiva: comprender que la vida cristiana no es un esfuerzo moral heroico, sino un renacimiento que compromete todo nuestro ser en la lucha por la justicia.
Tras situar este texto en el gran debate paulino sobre la gracia y la Ley, exploraremos la paradoja central: la libertad cristiana convertida en servidumbre voluntaria. A continuación, desarrollaremos tres ejes principales: la resurrección como acontecimiento presente, el cuerpo como territorio espiritual y la obediencia liberadora. Finalmente, escucharemos las resonancias de esta palabra en la tradición cristiana antes de proponer vías concretas para su puesta en práctica.

Contexto
El capítulo 6 de la Epístola a los Romanos constituye un momento crucial en el argumento de san Pablo. Tras haber establecido en los capítulos anteriores que la salvación proviene solo de la fe y no de las obras de la Ley, el apóstol anticipa una formidable objeción: si la gracia abunda donde abundó el pecado, ¿por qué no seguir pecando para que la gracia se manifieste más? Esta pregunta, que podría parecer absurda, en realidad revela una tentación permanente: la de transformar la libertad cristiana en libertinaje moral.
Pablo escribió a los romanos alrededor del año 57-58, desde Corinto, a una comunidad que aún no había visitado, pero cuyas tensiones conocía. Roma albergaba entonces una Iglesia compuesta, que reunía a judeocristianos fieles a la Torá y a cristianos paganos recién convertidos. La cuestión de la articulación entre la gracia y la moral no era una cuestión de especulación teológica, sino que afectaba a la vida cotidiana de estos creyentes: ¿cómo vivir como cristianos en la capital del Imperio, rodeados de templos paganos y prácticas inmorales?
El pasaje que nos ocupa forma parte de una demostración contundente. Pablo acaba de explicar que, mediante el bautismo, el cristiano muere y resucita con Cristo. Esta unión con Cristo crucificado y resucitado no es simbólica: supone una ruptura ontológica con la vida anterior. El hombre viejo fue crucificado con Cristo para que el cuerpo de pecado fuera destruido. A partir de ahora, el bautizado pertenece a un nuevo orden, el de la resurrección.
En nuestro extracto, el apóstol extrae consecuencias prácticas de esta verdad teológica. Emplea un vocabulario marcial impactante: los miembros del cuerpo se describen como armas al servicio de los bandos enemigos. Esta militarización del lenguaje no es casual. Pablo, ciudadano romano, conocía bien la organización legionaria y utiliza esta imagen para demostrar que la neutralidad es imposible: uno sirve necesariamente a un amo, ya sea al pecado, que lleva a la muerte, o a Dios, que lleva a la justicia.
La estructura retórica del pasaje revela la pedagogía paulina. Primero, un imperativo negativo: no dejen que el pecado reine. Luego, un doble movimiento: no presenten sus miembros al pecado, sino preséntense ustedes mismos a Dios. A continuación, una justificación teológica: ya no están bajo la Ley, sino bajo la gracia. Después, una objeción anticipada y su refutación. Finalmente, un acto de acción de gracias y una descripción de la nueva condición del creyente.
Este texto pertenece al género de la exhortación moral, pero se distingue de la simple paréntesis por su arraigo cristológico y bautismal. Pablo no propone una moral natural accesible a través de la razón, sino una ética arraigada en el acontecimiento pascual. La transformación moral fluye de la unión mística con Cristo. Es esta articulación entre el indicativo teológico y el imperativo ético lo que hace única y poderosa la moral paulina.

Análisis
El núcleo de nuestro pasaje reside en una afirmación paradójica que trastoca todas nuestras categorías: la verdadera libertad consiste en convertirse en esclavo de Dios. Para comprender esta inversión, debemos comprender la visión antropológica de Pablo. El hombre nunca existe en un estado de absoluta autonomía. Siempre está inmerso en una relación de dependencia. La única pregunta es: ¿a quién pertenece?
Esta tesis se opone directamente al ideal de autonomía que estructura el pensamiento griego y, posteriormente, la modernidad. Para Pablo, la exigencia de independencia radical constituye precisamente la forma suprema de alienación. Al negarse a servir a Dios, el hombre no conquista su libertad: se somete al pecado, un tirano mucho más implacable. El pecado, en la teología paulina, no es principalmente una falta moral, sino un poder cósmico que esclaviza a la humanidad. Es una fuerza personal, casi personificada, que reina y hace reinar la muerte.
La dinámica del texto revela un movimiento de liberación en tres etapas. Primera etapa: toma de conciencia. Pablo interpela a sus lectores: ¿No lo saben? Esta pregunta retórica presupone que la verdad ya se conoce, pero no se ha asimilado plenamente. El cristiano posee el conocimiento salvador, pero debe permitir que transforme su existencia concreta. Segunda etapa: acción de gracias. Demos gracias a Dios: la liberación no proviene del esfuerzo humano, sino de la iniciativa divina. Requiere gratitud, no orgullo. Tercera etapa: reorientación práctica. Preséntate a Dios: la libertad adquirida debe activarse mediante una elección diaria.
La expresión más impactante sigue siendo la de los vivos que regresan de entre los muertos. Pablo no dice: «Preséntense como personas vivas que evitan la muerte, sino como personas vivas que ya han pasado por la muerte y han regresado». Este matiz es crucial. Significa que la vida cristiana no es una huida de la muerte, sino una vida que la ha vencido, una vida que ha pasado por la muerte y ha salido victoriosa. El bautismo trajo consigo esta travesía: inmerso en la muerte de Cristo, el creyente resucita a una nueva vida.
Esta nueva vida posee una cualidad distinta a la de la existencia biológica ordinaria. Ya participa de la vida eterna; es vida según el Espíritu, vida orientada hacia Dios. De ahí la exigencia ética que se desprende naturalmente de ella: ya que han resucitado, vivan como resucitados. El imperativo proviene del indicativo. No se trata de: «Esfuércense por resucitar viviendo moralmente»; sino de: «Por haber resucitado, la vida moral se hace posible y necesaria».
El contraste entre la Ley y la gracia ilumina esta nueva posibilidad. Bajo la Ley, el hombre conocía el bien, pero no podía realizarlo. La Ley revelaba el pecado sin proporcionar la fuerza para vencerlo. Prescribía, pero no transformaba. La gracia, por el contrario, cambia la condición del sujeto moral. No solo indica el camino; da la capacidad de seguirlo. Crea un hombre nuevo, capaz de una obediencia que ya no es una restricción externa, sino una adhesión interna.
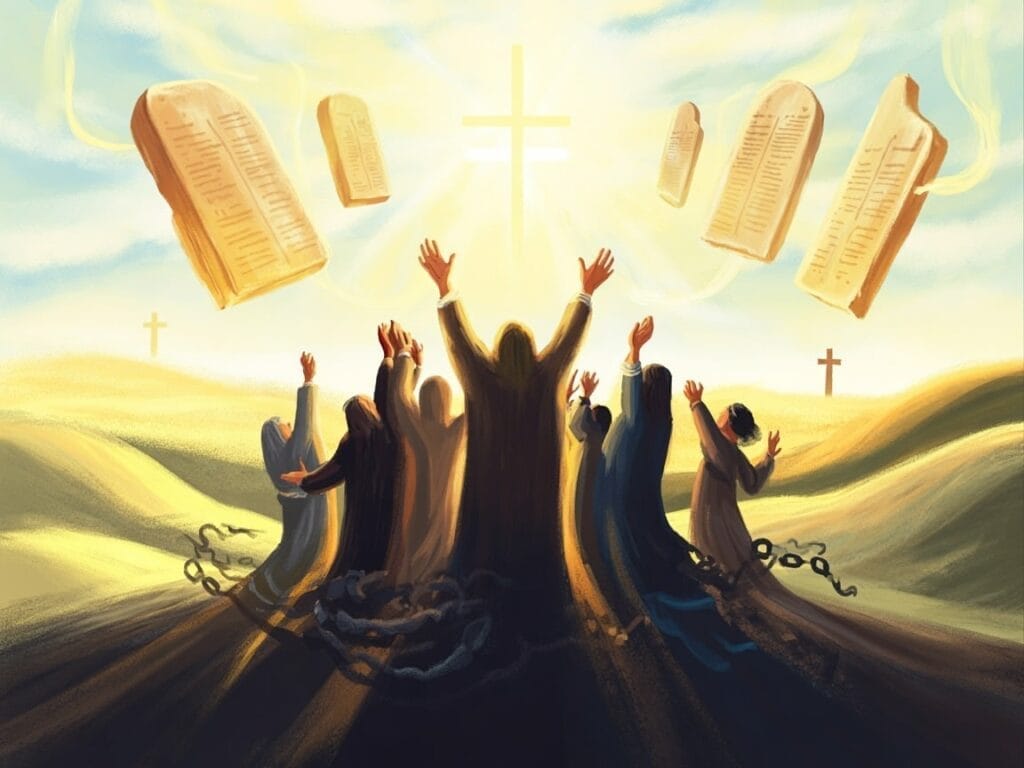
La Resurrección: Un acontecimiento presente, no un acontecimiento futuro
Cuando Pablo habla del regreso de los vivos de entre los muertos, no proyecta esta resurrección a un más allá lejano. Afirma que ya ocurrió, sacramentalmente, en las aguas del bautismo. Esta afirmación perturba nuestra tendencia a relegar las grandes promesas cristianas a un cómodo futuro escatológico. La resurrección no es solo la esperanza que consuela; es la realidad que transforma hoy.
Esta relevancia de la resurrección explica la urgencia del llamado de Pablo. Si ya hemos resucitado, cada momento que vivimos según la antigua lógica del pecado constituye una contradicción insoportable. Es como si un prisionero liberado decidiera permanecer en su celda. La puerta está abierta, las cadenas rotas, pero debemos atrevernos a cruzar el umbral para habitar verdaderamente la libertad que hemos conquistado.
Los Padres de la Iglesia han desarrollado magníficamente esta teología de la resurrección presente. Para ellos, el cristiano vive entre dos resurrecciones: la del bautismo, ya realizada, y la de la carne, aún esperada. Entre ambas se extiende el tiempo de la Iglesia, un tiempo de crecimiento hacia la plena manifestación de lo que ya se ha dado en embrión. San Agustín compara esta situación con la de un heredero que ya posee el título de propiedad, pero aún no ha entrado en el disfrute de su herencia.
Concretamente, vivir como una persona resucitada significa adoptar el comportamiento de quien ya no teme a la muerte. Los mártires ilustraron esta lógica hasta el final: para quienes ya han pasado por la muerte con Cristo, la muerte física pierde su aguijón. Se convierte en un paso y no en una ruptura. Pero esta victoria sobre la muerte también se ejerce en las pequeñas muertes cotidianas: aceptar renunciar a los privilegios injustos, perdonar en lugar de vengarse, dar sin calcular la recompensa. Cada uno de estos actos proclama: Vivo una vida que ya no teme a la muerte.
La resurrección presente también transforma nuestra relación con el tiempo. Introduce una dimensión de eternidad en el tiempo cronológico. El resucitado ya habita el Reino mientras aún camina sobre esta tierra. Es ciudadano de dos ciudades, pero su verdadera patria es la celestial. Esta doble pertenencia no lleva al desprecio por el mundo terrenal; al contrario, es porque ya participa de la vida eterna que el cristiano puede comprometerse plenamente con la justicia en la historia, sin dejarse abatir por el absurdo ni la desesperación. Sabe que la muerte no tiene la última palabra, que el amor es más fuerte, que el bien triunfará.
Esta esperanza activa distingue radicalmente al cristiano del optimista ingenuo y del pesimista desilusionado. No ignora el mal; incluso observa su enorme poder en la historia y en los corazones. Pero sabe que el mal ya ha sido derrotado, aunque la victoria aún no se manifieste plenamente. Por lo tanto, lucha con la certeza del soldado que sabe que el resultado de la guerra ya está decidido, aunque aún queden batallas por librar.
El cuerpo: territorio espiritual y campo de batalla
Pablo utiliza un vocabulario corporal muy preciso. No habla del alma o el espíritu en oposición al cuerpo, sino de los miembros del cuerpo como instrumentos que pueden ser dirigidos. Esta atención al cuerpo merece atención, pues contradice el dualismo que a menudo ha contaminado la espiritualidad cristiana.
Para el apóstol, el cuerpo no es la prisión del alma; es el lugar mismo de la vida espiritual. Es con su cuerpo que el cristiano sirve a Dios o al pecado. Los miembros del cuerpo —manos, pies, boca, ojos— se convierten en armas en el combate espiritual. Este vocabulario militar indica que el cuerpo es un campo de batalla, un territorio disputado entre dos reinos opuestos.
Esta visión tiene inmensas consecuencias prácticas. Significa, ante todo, que la santidad no es cuestión de puras intenciones, sino de acciones concretas. Lo que hago con mi cuerpo compromete mi destino espiritual. Los gestos importan: dónde doy mis pasos, lo que toco con mis manos, las palabras que salen de mi boca. La moral cristiana no es idealista; es encarnada. No desprecia la materia, sino que la toma en serio como espacio de obediencia o rebelión.
Este enfoque valora las prácticas corporales de la espiritualidad: el ayuno, la limosna, la peregrinación, la postración y los gestos litúrgicos. Estas prácticas no son accesorios folclóricos; son formas de presentar concretamente el cuerpo a Dios. Cuando me arrodillo para orar, mi cuerpo confiesa que Dios es grande y yo pequeño. Cuando extiendo la mano para dar limosna, mi brazo se convierte en un instrumento de la caridad divina. Cuando me abstengo de comer para ayunar, mi estómago aprende a dominar la espiritualidad.
Esta teología del cuerpo también arroja luz sobre la moral sexual cristiana, tan a menudo malinterpretada. Si el cuerpo es miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo, entonces ciertos usos del cuerpo se vuelven imposibles, no por puritanismo, sino por coherencia ontológica. No se pueden unir los miembros de Cristo con una prostituta, como ya les dijo Pablo a los corintios. No es que la sexualidad sea mala, sino que involucra tanto al cuerpo que su significado va mucho más allá del simple placer físico.
La sabiduría paulina sobre el cuerpo se distingue de dos errores opuestos. Por un lado, el angelismo, que ignora el cuerpo y vive una espiritualidad incorpórea. Por otro, el materialismo, que reduce al hombre a su cuerpo biológico y niega cualquier dimensión trascendente. Pablo afirma: «Tu cuerpo está destinado a la resurrección, está llamado a participar de la gloria divina; trátalo, pues, con el respeto debido a un santuario, reconociendo que debe estar sujeto al espíritu».
Obediencia liberadora: la paradoja de la servidumbre voluntaria
La fórmula paulina más paradójica sigue siendo esta: liberados del pecado, se han convertido en esclavos de la justicia. ¿Cómo puede la esclavitud ser libertad? ¿No es esto una contradicción? Para comprender esta paradoja, debemos distinguir entre dos tipos de servidumbre.
La primera servidumbre, la del pecado, se soporta. Nadie elige deliberadamente ser esclavo del mal. Caemos en él, nos deslizamos hacia él, nos hundimos en él. San Agustín describió este estado magníficamente en sus Confesiones: «Quería el bien pero hacía el mal, encadenado por mis hábitos, prisionero de mis pasiones». Esta servidumbre al pecado se caracteriza por la compulsión, la alienación y la pérdida del autocontrol. El hombre pecador no es libre; se deja llevar por sus deseos, manipulado por sus miedos, determinado por sus adicciones.
La segunda servidumbre, la de la justicia, es la elegida. Es una obediencia libre, una sumisión voluntaria. Se asemeja al compromiso del músico que se somete a las reglas de la armonía no por obligación, sino porque sabe que esta disciplina es condición de su libertad creativa. O, también, al del atleta que se somete a un entrenamiento riguroso porque aspira a la victoria. En ambos casos, la regla aceptada libera en lugar de alienar.
Pablo especifica: habéis obedecido con todo vuestro corazón el modelo que presenta la enseñanza. La obediencia cristiana no es una sumisión ciega a una autoridad arbitraria. Es una adhesión cordial a un modelo, el de Cristo. La palabra griega para modelo evoca una huella, un sello que deja su huella. La persona bautizada recibe la huella de Cristo, se configura con él, se convierte en su imagen. A partir de entonces, obedecer la enseñanza cristiana significa llegar a ser plenamente uno mismo, realizar la propia vocación más profunda.
Esta obediencia liberadora se manifiesta en las decisiones concretas de la vida. Cada vez que elijo la verdad en lugar de mentiras convenientes, libero mi habla de la esclavitud del engaño. Cada vez que elijo la fidelidad a pesar del atractivo de la aventura fácil, libero mi capacidad de amar verdaderamente. Cada vez que practico la justicia en lugar de buscar mi propio interés, me libero del egoísmo que me constriñe.
La tradición espiritual cristiana ha desarrollado toda una pedagogía de la obediencia. Los votos monásticos de obediencia apuntan precisamente a esta libertad paradójica. Al renunciar a la voluntad propia, el monje descubre la verdadera libertad de los hijos de Dios. Aprende a querer lo que Dios quiere, y en esta unificación de voluntades, encuentra la paz. Ya no es la guerra perpetua entre lo que debo hacer y lo que quiero hacer. Es la armonía entre el deseo y el deber.
Para el cristiano en el mundo, esta obediencia liberadora se ejerce de manera diferente, pero según la misma lógica. Implica presentar a Dios sus elecciones, decisiones y acciones cada día, alineándolas con la voluntad divina que la conciencia, la Escritura y la enseñanza de la Iglesia reconocen. Esta presentación diaria crea gradualmente una segunda naturaleza, un hábito de santidad. Lo que era esfuerzo se convierte en espontaneidad, la virtud madura en sabiduría.

Tradición y fuentes
La teología paulina de la gracia liberadora ha influido profundamente en toda la tradición cristiana, en particular a través de dos figuras clave: san Agustín y Martín Lutero. Agustín, en su controversia contra los pelagianos, desarrolló la doctrina de la gracia eficaz, que transforma verdaderamente la voluntad humana. Para él, la gracia no es simplemente una ayuda externa al esfuerzo moral; es una fuerza interior que sana la voluntad herida por el pecado y la capacita para amar verdaderamente a Dios.
Los escritos agustinianos sobre la libertad cristiana reflejan fielmente la dialéctica de Pablo. En su tratado Sobre la gracia y el libre albedrío, Agustín explica que la verdadera libertad no es el poder de elegir entre el bien y el mal, sino la capacidad de no pecar. Esta libertas a necessitate peccandi, libertad de la necesidad de pecar, caracteriza a los bienaventurados en el cielo y, anticipadamente, a quienes viven bajo la gracia.
Tomás de Aquino, en el siglo XIII, integró esta perspectiva en su síntesis teológica. En la Suma, distinguió entre la libertas a coactione, la libertad externa de la coacción que incluso el pecador posee, y la libertas a miseria, la libertad interna de la miseria del pecado, que solo la gracia otorga. Para Tomás, la virtud perfecta libera porque armoniza la voluntad y el deber: la persona virtuosa realiza espontáneamente el bien que ama.
La tradición mística cristiana ha explorado las dimensiones prácticas de esta libertad en la gracia. Juan de la Cruz habla del despojamiento necesario para que Dios actúe plenamente. Teresa de Ávila describe las moradas del castillo interior donde el alma progresa hacia la unión transformadora. Francisco de Sales enseña la dulzura de la obediencia amorosa. En todas estas grandes figuras espirituales encontramos el tema paulino: entregarse totalmente a Dios es encontrar la verdadera libertad.
La liturgia bautismal de la Iglesia antigua ilustra perfectamente nuestro pasaje. El ritual incluía una triple renuncia: Renuncio a Satanás, sus pompas y sus obras, seguida de una triple profesión de fe: Creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este doble movimiento responde exactamente a la exhortación paulina: no os presentéis al pecado, presentaos a Dios. El bautismo produce esta transferencia de lealtad, esta metanoia radical que cambia de amo.
Los Padres griegos desarrollaron una teología de la divinización que amplía el pensamiento de Pablo. Para ellos, liberarse del pecado y convertirse en esclavos de la justicia es participar de la naturaleza divina. La gracia no nos deja simplemente humanos mejorados; nos diviniza, nos convierte en theoi, dioses por participación. Esta audacia teológica se basa en la convicción de que la resurrección de Cristo abrió un destino sin precedentes para la humanidad: llegar a ser lo que Dios es por naturaleza.
Meditación
Para encarnar concretamente la llamada de San Pablo a presentarnos ante Dios como resucitados, he aquí un recorrido espiritual en siete etapas, progresivo y realista:
Primer paso Cada mañana, al despertar, reconoce que este día es un regalo. Repítete: Estoy vivo, resucitado con Cristo. Este día me fue dado para servir a la justicia. Esta consciencia matutina guía todo el día.
Segundo paso Identifica concretamente las partes de tu cuerpo que presentarás a Dios hoy. ¿Dónde estarán mis pies? ¿Qué harán mis manos? ¿Qué dirán mis labios? Preséntalas explícitamente al Señor en una breve oración.
Tercer paso En momentos de tentación o de decisión difícil, recuerda tu bautismo. Renueva interiormente tu renuncia a Satanás y tu profesión de fe. Este gesto puede ir acompañado de la señal de la cruz, un memorial bautismal.
Cuarto paso Practica una forma de ayuno o abstinencia, aunque sea modesta, para experimentar físicamente que no eres esclavo de tus deseos. Puede ser un ayuno de comida, pero también de medios o digital.
Quinto paso Elige un acto concreto de justicia cada semana. Da limosna, visita a un enfermo, defiende a alguien que ha sido atacado injustamente. Haz que tus miembros sean armas al servicio de la justicia.
Sexto paso Por la noche, haz un breve examen de conciencia repasando los miembros de tu cuerpo. ¿Cómo se veían mis ojos hoy? ¿Sirvieron mis manos? ¿Edificó mi boca? Da gracias por las victorias y pide perdón por las caídas.
Séptimo paso Una vez a la semana, dedica un tiempo más largo a meditar en nuestro pasaje de San Pablo. Léelo despacio, detente en una frase que te resuene especialmente, reflexiona sobre ella y pide al Espíritu Santo que la traslade de la mente al corazón, y luego del corazón a la acción.
Conclusión
El llamamiento de San Pablo a los romanos resuena hoy con renovada urgencia. En un mundo que confunde libertad con libertinaje, que reduce la autonomía a la independencia absoluta, las palabras del apóstol ofrecen un camino paradójico de liberación: la verdadera libertad se encuentra en la entrega de uno mismo a Dios. No es una forma más de esclavitud; es la liberación de toda forma de esclavitud.
Vivir como una persona resucitada no es cuestión de heroísmo moral imposible, sino de acoger la gracia transformadora. La revolución interior que propone san Pablo no es una mejora gradual del hombre viejo; es un renacimiento radical. El bautismo nos ha hecho nuevas criaturas. Ahora se trata de dejar que esta novedad invada cada rincón de nuestra existencia: nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestros compromisos.
Presentar el propio cuerpo a Dios como un ser vivo que regresa de entre los muertos es hacer de cada gesto cotidiano un acto de resurrección. Es inscribir en la carne del mundo la victoria de Cristo sobre la muerte. Es dar testimonio de que el amor es más fuerte que todos los poderes de destrucción. Es afirmar, frente a la evidencia del mal que desfigura la historia, que la luz ya ha vencido a las tinieblas.
Esta vida resucitada transforma la sociedad. Los hombres y mujeres que ya no temen a la muerte se vuelven invencibles en su lucha por la justicia. Pueden asumir todos los riesgos del amor porque ya no calculan según la lógica del mundo. Son libres con la libertad misma de Dios, esta libertad que se da sin contar, que perdona sin límites, que espera contra toda esperanza.
La invitación de Pablo es, por tanto, un llamado revolucionario. Una revolución interior primero: dejar que Dios reine en nosotros en lugar del pecado. Pero también una revolución exterior: transformar el mundo introduciendo la lógica del Reino, esta lógica donde los últimos son los primeros, donde servir es reinar, donde perder la vida es salvarla. Esta es la vocación cristiana: convertirnos en personas vivas que han pasado por la muerte, personas libres que han elegido la obediencia, esclavos de la justicia que manifiestan la verdadera libertad de los hijos de Dios.
Práctico
- Despertar resucitado :Comenzar cada día agradeciendo a Dios por el don de la vida y renovando la ofrenda de uno mismo en su servicio.
- memoria bautismal :Hacer la señal de la cruz conscientemente, recordando que por el bautismo uno murió y resucitó con Cristo.
- Examen corporal :Cada noche, revisa las acciones de mis miembros (ojos, manos, boca) para discernir si han servido a la justicia o al pecado.
- Práctica de dar :Realizar cada semana un acto concreto de caridad o de justicia que involucre el cuerpo: limosna, visitas, servicio.
- Ayuno liberador :Practica una forma de abstinencia regular para aprender a dominar los deseos y a liberarte interiormente de las necesidades.
- Meditación Paulina :Lea y medite lentamente sobre Romanos 6 cada semana, pidiendo al Espíritu que dé vida concreta a la Palabra.
- Celebración eucarística :Participar regularmente en la misa donde se rememora el misterio pascual, fuente de nuestra resurrección y de nuestra nueva libertad.
Referencias
Principales fuentes bíblicas : Epístola a los Romanos, capítulo 6; Epístola a los Gálatas 5, 1-13 sobre la libertad cristiana; Primera Epístola a los Corintios 6, 12-20 sobre el cuerpo como templo del Espíritu.
Tradición patrística : San Agustín, Sobre la gracia y el libre albedrío; San Juan Crisóstomo, Homilías sobre la Epístola a los Romanos.
Teología medieval : Tomás de Aquino, Summa Theologica, Prima Secundae, Tratado de la gracia; Bernardo de Claraval, Tratado de la gracia y del libre albedrío.
Espiritualidad moderna : Martín Lutero, La libertad del cristiano; Juan de la Cruz, La subida al Carmelo; Teresa de Lisieux, Historia de un alma.
Comentarios contemporáneos : Romano Guardini, La muerte de Sócrates y La muerte de Cristo; Joseph Ratzinger (Benedicto XVI), Introducción al cristianismo; Hans Urs von Balthasar, El drama divino.
Estudios exegéticos : Stanislas Lyonnet, La libertad del cristiano según San Pablo; Ceslas Spicq, Teología moral del Nuevo Testamento.